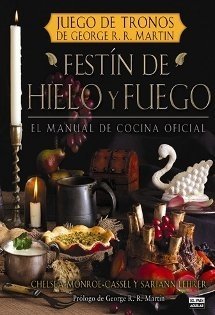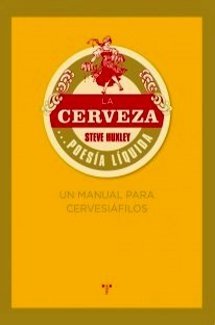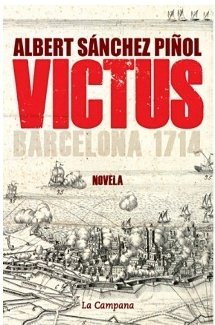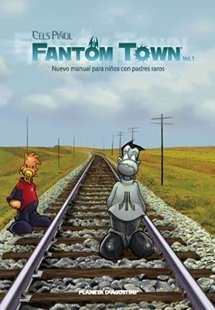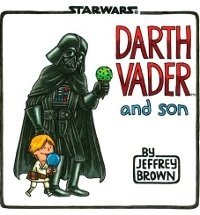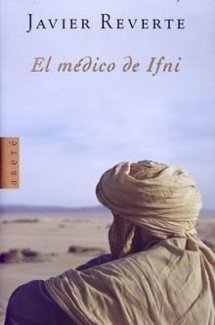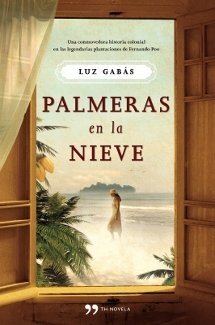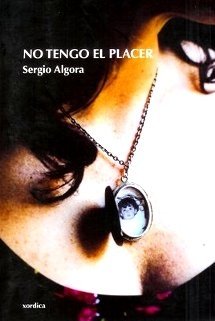En entradas anteriores hemos visto los diez finales de libro más odiosos de la historia de la literatura, esas magníficas (o dejémoslo en prometedoras) obras que iban muy bien, hasta que, de repente, un giro argumental mal planteado, un mal día por parte del autor o lo que doy en llamar el «efecto Spielberg» (adivinen por qué) los echa a perder en apenas una de página, o un párrafo, o incluso una línea. Estaremos más o menos de acuerdo con la elección de estos despropósitos, pero una cosa está clara: disuaden al lector de seguir leyendo más obras de los autores de marras, por mucho que nos gusten.
Pero también hay ejemplos del fenómeno contrario. Entiéndanme, no estoy hablando de novelas malas como un dolor que, de manera incomprensible, acaban bien, que las hay, y les voy a poner un ejemplo: El camino del trono, de Ange Guéro. Es una novela de fantasía épica que transcurre de manera anodina y predecible hasta que, en la última página, hay un giro argumental de esos que hacen que se te desencaje la mandíbula y te quedes con las ganas de leer las dos novelas siguientes de la trilogía de Ayesha. Pero claro, el truco consiste en eso: los autores se marcan un cliffhanger cojonudo para dejar al lector con ganas de más. Así cualquiera.
No, no. Estoy hablando de novelas autoconclusivas (aunque algunas acabaron convirtiéndose en sagas, en vista del éxito) que, con independencia de lo buenas que sean o dejen de ser, tienen finales simplemente perfectos, de los que pasarán a la historia de la literatura. Como soy muy «del terruño», haré patria con cinco ejemplos de novelas de ciencia ficción con final perfecto, que no feliz.
No creo que la capacidad de George R. R. Martin para dejar sus novelas en el punto culminante y dejarnos durante equis años royéndonos las uñas y los nudillos necesite presentación a estas alturas. De todos modos, hacerlo en una novela autoconclusiva (y, tratándose de Martin, sin cepillarse al protagonista… de manera expresa) tiene más mérito. Esto es lo que hizo el autor de Nueva Jersey en Muerte de la luz, su primera obra larga, que nos lleva a un escenario de space opera en el que se exploran los conceptos de amistad, amor y —sobre todo— honor (¡pero si parece el emblema de alguna casa de Poniente!) y tiene la inmensa virtud de dejar la acción en uno de esos momentos culminantes, llenos de tensión, que te ahorran algo tan obsceno como saber en qué acaba lo-que-durante-toda-la-novela-sabes-que-tenía-que-pasar. (Como verán, en esta entrada tengo que recurrir a todo tipo de elipsis, sobrentendidos y comentarios crípticos para no machacarlos a ustedes a spoilers).
El final de Pórtico es tan perfecto que habría que correr a gorrazos al bueno de Frederik Pohl por haberlo echado a perder escribiendo el resto de la (absolutamente innecesaria, créanme) saga de los Heechee. La sesión de psicoanálisis que enfrenta al explorador espacial Robinette Broadhead con su psicoanalista Sigfrid alcanza el punto culminante con el fabuloso discurso final de este último, una preciosa apología de la alegría de vivir que, por otro lado, también tiene su guasa que no venga de un ser humano sino de un robot. En mi mejor sentido hipotético, envidio a Pohl por habernos regalado ese final, en vez de haberlo dejado, en plan sus-vais-a-cagar-con-el-cliffhanger-que-se-me-ha-ocurrido, en el flashback final de la aciaga expedición que lo lleva de cabeza al psicoanalista, que es lo que habría hecho cualquier autor en su sano juicio.
La última frase de Ubik, de Philip K. Dick, ha sido parafraseada, repetida, citada y descontextualizada hasta la saciedad, pero no por ello deja de resultar menos efectiva; hasta el punto, fíjense ustedes, de que esta novela sea la favorita de los lectores de nuestro autor friki esquizofrénico favorito, por encima de Tiempo desarticulado, El hombre en el castillo, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, Una mirada a la oscuridad o Valis. Por otro lado, la cosa tiene el mérito añadido de que el último capítulo no deja de ser la típica sorpresa final que no añade ni quita nada al resto de la novela, que en realidad acaba en el penúltimo capítulo, y que solo gente como Fredric Brown o el propio Dick podrían convertir en algo original y arquetípico. La imagen con la que concluye Ubik consigue que nos olvidemos de la media docena de escenas memorables que contiene esta novela (ninguna de las cuales «homenajeó» Mateo Gil en el guion de Abre los ojos, mira tú por dónde).
Para finales poéticos de novela de ciencia ficción, el de Solaris, de Stanislaw Lem. La mejor novela sobre primer contacto con alienígenas (o, más bien, sobre contacto imposible con alienígenas) transcurre con descripciones poéticas del planeta inteligente Solaris, y de los monstruos que produce el sueño de la razón, el amor y el recuerdo de los científicos que se dejan la cordura en la nave espacial que orbita su mar coloidal. La excursión de Kris Kelvin a la superficie del planeta es pura poesía, pero la última frase, solo la última frase, contiene más literatura que el resto de la ciencia ficción que se produjo en todo el año 1962.
A modo de conclusión, y ya que el final de Soy leyenda, de Richard Matheson, queda explícito en el título de la novela y (por lo tanto) es un spoiler de la trama, citaré un hermoso final de una de las obras maestras desconocidas del género: La tierra permanece, de George R. Stewart. Esta novela postapocalíptica con toques rurales nos muestra una elegía a la naturaleza que se sobrepone a la desaparición de la humanidad de la única manera posible: con imparcialidad y sin rencores. Isherwood Williams ve desfilar ante sí el fin de la civilización tal como la conocemos, e intenta reconstruirla a pesar de que sabe que se trata de una tarea destinada al fracaso. Su claudicación final, repleta de lucidez y humildad, se basa en una cita bíblica, así que el mérito debería ser compartido, pero la manera en la que articula el discurso que nos lleva hasta esa hermosa e implacable frase es de las que te dejan boquiabierto y no puedes olvidar mientras vivas. Más que un final-final perfecto, lo que tenemos aquí es un capítulo final perfecto.
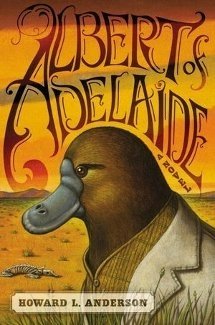

 Autores relacionados:
Autores relacionados: Libros relacionados:
Libros relacionados: