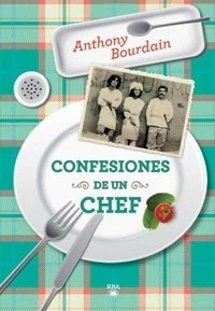
En crudo. La cara oculta de la gastronomía y Confesiones de un chef confirman a Anthony Bourdain como la némesis de los cocineros endiosados que pululan por un hábitat sobrado de egos. Bourdain pone al descubierto las miserias de una profesión en la que los connoisseurs y, claro está, los propietarios de restaurantes con estrellas Michelin lo consideran un arribista. Sin embargo, donde a Bourdain le falta genio culinario le sobran mala leche y dotes como escritor. Pero ¿cuán fiable es su texto? ¿Debemos aceptarlo como la verdad sobre un mundo, el de la alta cocina, en el que (nunca mejor dicho) vuelan los cuchillos o, por el contrario, es una visión sesgada que toleramos y aceptamos porque, a diferencia de los chefs reconocidos, Bourdain escribe bien? Este ajuste de cuentas ¿lo convierte en un chivato vengativo digno de aparecer en la Historia natural de la infamia, de Jorge Luis Borges, o en un cachondo mental a quien hacerle la ola? Es más, ¿resulta original esta manera de proceder?
La respuesta es, evidentemente, que no. Como comprobó el pobre Lucio Sergio Catilina, nada te salvará del juicio lapidario de la historia si esta se escribe con plumas tan afiladas como las de Marco Tulio Cicerón y Cayo Salustio Crispo. Hasta el estudiante más lerdo de historia de Roma o de lengua latina sabe que las Catilinarias y La conjuración de Catilina son una ristra vergonzosa de atrocidades inventadas e imposibles de contrastar, pero ¿acaso importa? ¡Están tan bien escritas…! Y total, a Catilina ya le dan un poco igual los daños morales que pueda sufrir su imagen.
Que quede claro: Cicerón y Salustio se pasaron con Catilina porque este militaba en el bando contrario, mientras que Bourdain se ceba con sus competidores por dos motivos diferentes, y más prosaicos: han puesto en duda su profesionalidad como cocinero, y escribe tan bien que puede permitírselo. He aquí un rasgo definitorio de las vendettas literarias: quienes las perpetran saben que el resto del mundo dará por buenas sus versiones, o bien por su calidad literaria intrínseca o bien porque son más chulos que un ocho o bien por pura psicología aplicada: venderás más cuanto más famoso sea el blanco de tus iras. No es lo mismo permitirse la pequeña maldad de dar la localización exacta (ciudad, calle, número, piso y letra) donde se celebra una fiesta llena de drogas y sexo en el turbulento mundillo de la crítica musical retratado por Juan Sardá en Dinámica de los cuerpos eléctricos que tirar por elevación, como hace Arturo Pérez-Reverte en Territorio comanche, y proporcionar los nombres de todos y cada uno de los corresponsales de TVE con quienes salió tarifando cuando cubría la guerra de los Balcanes, como si de la letanía nocturna de Arya Stark se tratase.
No nos engañemos: lo que da morbo son los objetivos reconocibles. Intuimos que Happiness, de Will Ferguson, es la venganza de un currito resentido con el sector editorial, pero lo que desata nuestras carcajadas es cómo destroza al arquetipo de autor odioso de libro de autoayuda, una especie de Carlos Castaneda que parece salido de una película de los hermanos Coen o de Terry Gilliam. Pero a Ferguson le falta algo: el glamur de la chick lit. Y eso es lo que aporta Lauren Weisberger en El diablo viste de Prada. Anna Wintour, la editora jefa de Vogue, debe de estar arrepintiéndose de todas las vejaciones a las que sometió a su joven y mangoneable asistenta. ¿Existe, pues, la justicia poética que nos pone a todos en nuestro sitio? A juzgar por el éxito de El diablo viste de Prada, sí, pero, si nos ceñimos al estrepitoso fracaso de la continuación, Cómo ser lo más de Nueva York, tal vez no. Lo cual nos lleva a lo que decíamos más arriba: para vengarse en condiciones hay que poder permitírselo.

 Autores relacionados:
Autores relacionados: Libros relacionados:
Libros relacionados: